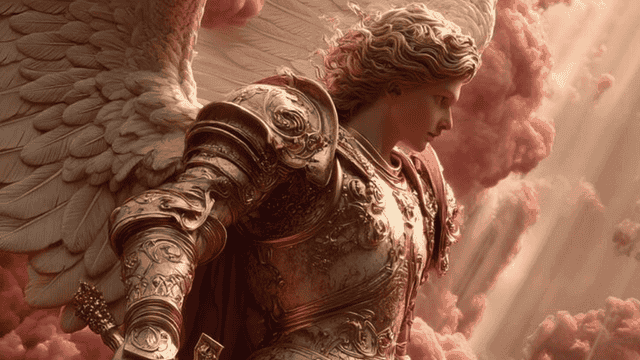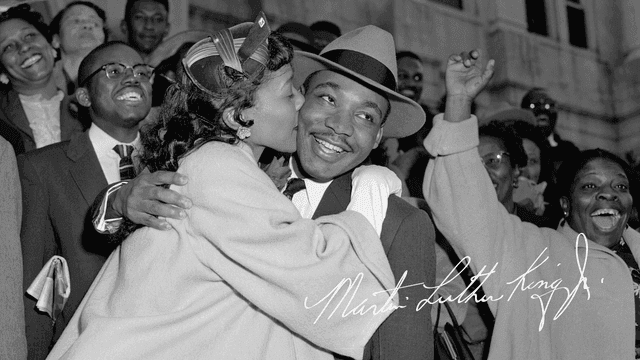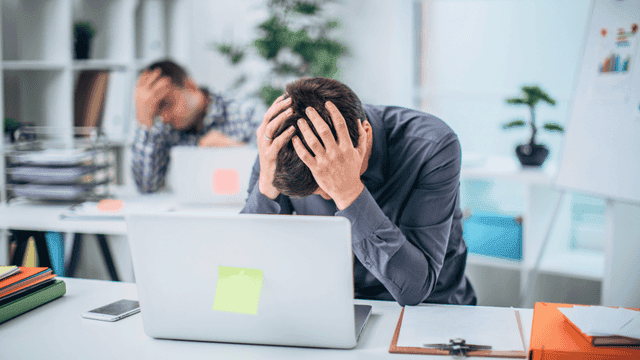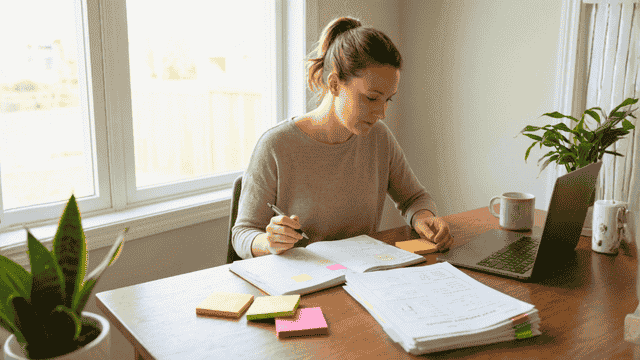Pohã ñana, legado medicinal guaraní
El pohã ñana, «remedio natural» en guaraní, es la medicina tradicional de Paraguay. Representa un tesoro de conocimientos sobre plantas medicinales transmitido por las comunidades indígenas guaraníes. En la actualidad esta alternativa ancestral es objeto de rigurosos estudios académicos y científicos que buscan validar estos saberes milenarios. Conozcamos el pohã ñana, legado medicinal guaraní.
A lo largo de su historia, las comunidades guaraníes fueron clasificando las plantas medicinales en tres categorías según sus propiedades: pohã pochy (remedio refrescante), pohã haku (remedio caliente) y pohã pytã (remedios que requerirían precaución especial en su dosificación). Esta práctica cultural fue reconocida por la UNESCO en 2020 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a través de las «Prácticas y saberes tradicionales del Tereré en la cultura del Pohã Ñana».
Únete a nuestro canal de WhatsApp
La UNA como centro de investigación científica
La Universidad Nacional de Asunción ha desarrollado una ruta de investigación que integra el huerto de plantas medicinales de la Facultad de Ciencias Agrarias, el herbario de la Facultad de Ciencias Químicas y diversos laboratorios especializados. El herbario FCQ-UNA preserva especímenes que sirven como referencia fundamental para identificar correctamente las especies y evitar confusiones con plantas tóxicas.
En la Facultad de Ciencias Agrarias, el campo experimental promueve la investigación y produce plantas medicinales. En agosto de 2024, la jornada «Saberes y Sabores Medicinales» reunió a investigadores, productores y comunidad para intercambiar conocimientos sobre producción y usos de estas plantas, mostrándolas también como una alternativa económica.
Desde hace más de 30 años, el Dr. Derlis Ibarrola, jefe del Departamento de Farmacología de la FCQ-UNA, lideralas investigaciones que estudian las propiedades farmacológicas de plantas nativas. Este trabajo, lo hizo merecedor, en 2022, del Premio Nacional de Ciencias por demostrar el efecto antihipertensivo y diurético del ñuati pytã (Solanum sisymbriifolium o espina colorada) mediante estudios en animales de laboratorio.
«Nuestro sueño es conseguir apoyo para estudios clínicos en humanos, para que la industria farmacéutica local pueda producir medicamentos más baratos para nuestra población», expresó Ibarrola. Su equipo también investiga el jaguareté ka’a (carqueja), como potencial hepatoprotector y su efecto sobre el tránsito intestinal.
Otro estudio de la UNA sobre la Malva Amarilla reveló su potencial antifúngico contra el hongo causante de esporotricosis, ofreciendo alternativas efectivas a los antifúngicos convencionales. Otra investigación en el Departamento de Caaguazú identificó 116 especies medicinales utilizadas en la atención primaria, siendo el ajenjo y la salvia las más empleadas.
Aplicaciones en salud mental
La Dra. María del Carmen Hellión-Ibarrola, especialista en neurociencias del comportamiento, analiza los efectos de plantas medicinales en el sistema nervioso central mediante estudios con animales de laboratorio. Sus investigaciones demuestran que especies como la menta’i y el cedrón Paraguay poseen propiedades que pueden aliviar los nervios y el estrés.
Otro estudio identificó 16 especies vegetales utilizadas habitualmente para tratar afecciones relacionadas con el estrés, siendo la familia de la menta (Lamiaceae) la más representativa. «La medicina tradicional tiene un gran impacto en la salud y no se valora lo suficiente. Estamos en pañales en reconocer propiedades, bondades o situaciones tóxicas», explica Ibarrola.
Desafíos y perspectivas
Paraguay posee más de 5.000 especies vegetales, pero solo 1.000 han sido estudiadas en laboratorio. La mayoría de las plantas medicinales consumidas no tienen estudios científicos que avalen su seguridad. «Durante 20 años trabajamos casi sin apoyo del Estado. La ayuda que recibimos provino de Japón, que nos donó equipos y reactivos químicos», señaló Ibarrola.
Aunque la situación mejoró desde 2015 con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la atención institucional sigue siendo insuficiente. La conservación también representa un desafío: el desarrollo urbano desordenado y la sobreexplotación amenazan muchas especies medicinales.
La preservación del Pohã Ñana requiere mayor inversión en investigación científica, estudios clínicos y programas de conservación. «Si la sociedad médica se apropia de esta información científica, se pueden crear programas de salud basados en plantas medicinales, como existen en muchos países», planteó Ibarrola.
Lee también Medicina ancestral en Colombia: tradición, cultura y bienestar
El Pohã Ñana, legado medicinal guaraní, no es solo un acervo botánico, sino un compromiso con la memoria de los pueblos originarios y el derecho de futuras generaciones a acceder a este patrimonio medicinal que ha resistido el paso del tiempo. Su validación científica beneficiará a la población paraguaya con medicamentos más accesibles y contribuirá al desarrollo económico sostenible.