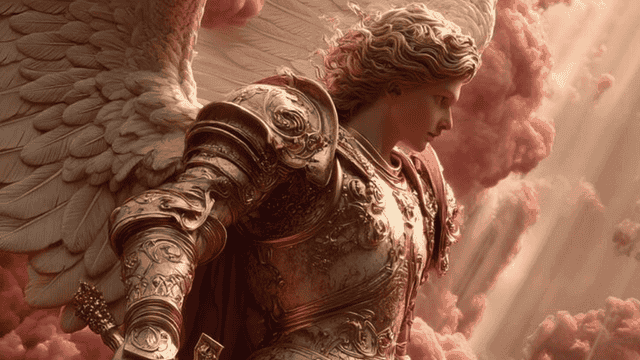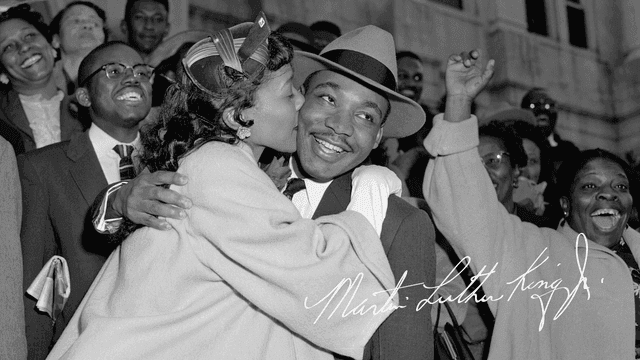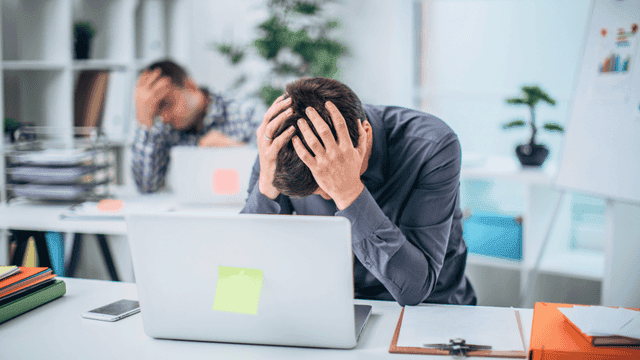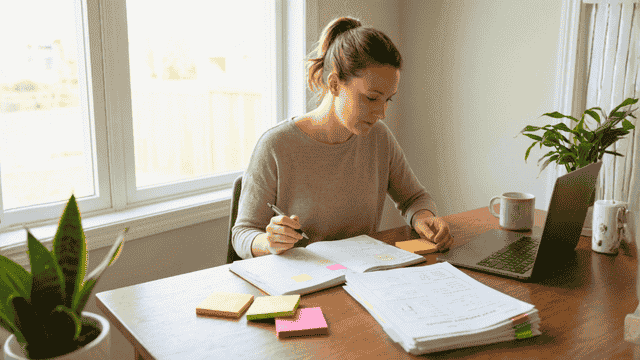Las violencias de la desigualdad de género en Colombia
Escucha el artículo ⬇️
Se calcula que en Colombia, cada hora cuatro mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. Detrás de esta cifra existen historias de sometimiento económico, humillación, control psicológico y despojo patrimonial que moldean la cotidianidad de millones de colombianas. Si bien el feminicidio es la expresión más violenta del machismo, existen formas más sutiles, pero igualmente devastadoras de violencia que permanecen invisibilizadas. Te invito a que revisemos las violencias de la desigualdad de género en Colombia.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es urgente revisar cómo operan estas violencias, qué brechas de atención persisten y por qué el Estado sigue siendo insuficiente ante esta crisis humanitaria que fue declarada emergencia nacional en 2023.
El legado de las hermanas Mirabal
El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas activistas políticas, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, militantes y activistas decidieron conmemorar esta fecha como Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas oficializó la conmemoración, reconociendo que la violencia de género constituye una violación fundamental a los derechos humanos.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Más de seis décadas después del asesinato de las Mirabal, las mujeres en Colombia siguen siendo vulneradas. Esta conmemoración resulta especialmente significativa porque marca no solo un duelo colectivo, sino una invitación a la resistencia consciente. Las hermanas Mirabal se convirtieron en símbolo de rebeldía contra el patriarcado militarizado; su legado interpela a las nuevas generaciones de mujeres colombianas a nombrar, denunciar y transformar las estructuras que perpetúan el sometimiento femenino.
La esclavitud moderna
La violencia económica es una de las formas más invisibilizadas de la opresión de género, principalmente porque opera bajo la lógica de la «protección» y la «familia» para justificar el control coercitivo de recursos. En Colombia, el 31% de las mujeres ha experimentado violencia económica, aunque esta cifra suele ser mayor en contextos de pareja, donde se expresa mediante el despojo de ingresos, la prohibición de trabajar, el control del dinero destinado al hogar o el endeudamiento forzado.
La secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, destaca que la falta de autonomía económica no solo es un factor de riesgo para que las mujeres caigan en ciclos de violencia, sino que restringe notablemente su capacidad de escapar de ellos. Una mujer sin ingresos propios, sin acceso a cuentas bancarias, sin posibilidad de tomar decisiones sobre su sustento, está atrapada en una red de dependencia que el agresor conoce y explota deliberadamente.
Lee también Cuida tu salud mental, cultiva tu bienestar emocional
Esta violencia se entrelaza con otras formas de sometimiento. Cuando una mujer no controla su economía, tampoco puede acceder a servicios de salud sin el consentimiento del agresor, no puede salir del hogar de forma autónoma, no puede construir un proyecto de vida independiente. La violencia económica no es un detalle secundario: es la base sobre la cual se sostienen otras violencias.
El arma más efectiva de sometimiento
Resulta que en Colombia, la forma de agresión de género más prevalente es la violencia psicológica. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, el 73% de las mujeres que ha sufrido algún tipo de violencia reporta haber experimentado violencia psicológica. A nivel nacional, las cifras del Observatorio Nacional de Salud señalan que 11.782 mujeres reportaron violencia psicológica en 2024.
Esta violencia se expresa mediante la manipulación, la humillación pública, la culpabilización, el aislamiento, las amenazas veladas y la descalificación permanente. Se presenta en conversaciones privadas, en grupos de WhatsApp familiares, en encuentros sociales donde el agresor «bromea» sobre los defectos o fracasos de su pareja. Es tan cotidiana que muchas mujeres ni siquiera la reconocen como violencia porque la normalizaron desde la infancia.
El impacto psicológico es profundo. La violencia emocional crónica genera síntomas compatibles con el estrés postraumático: ansiedad, depresión, insomnio, aislamiento social, baja autoestima y, en casos extremos, ideación suicida. Para muchas mujeres, el daño psicológico es más difícil de sanar que el físico, porque quien lo infligió les enseñó a desconfiar de su propia percepción de la realidad.
Un territorio sin fronteras
En el mundo digital, la violencia contra las mujeres se expande cada día mas sin regulación efectiva. En Colombia, por ejemplo, el 60% de las mujeres entre 18 y 40 años ha experimentado acoso en redes sociales. Plataformas como Facebook y X registran una prevalencia de violencia digital particularmente alta. Entre 2023 registraron 62 denuncias por chantaje sexual, 325 por ciberacoso, 676 por injurias o calumnias y 972 por amenazas directas.
La violencia digital de género adopta múltiples formas, por ejemplo, compartir imágenes íntimas sin consentimiento, acoso persistente, difusión de información falsa, creación de perfiles falsos para humillar, suplantación de identidad, exposición de videos alterados digitalmente, amenazas de «doxing» (publicar datos personales) y sextorsión (extorsión mediante imágenes o videos de contenido sexual).
Lo particularmente insidioso de esta violencia es que no desaparece. Una imagen compartida sin consentimiento puede circular indefinidamente por la red; los comentarios acosadores quedan registrados públicamente; los mensajes amenazantes generan un estado de vigilancia perpetuo. A diferencia de la violencia física, la digital es omnipresente: la víctima no tiene refugio ni offline. Para jóvenes y adolescentes, cuya vida social se desarrolla cada vez más en entornos digitales, esto representa una amenaza existencial para su participación segura en la esfera pública.
Brechas de atención e impunidad
A pesar de la emergencia nacional declarada en 2023, persisten brechas abismales en el sistema de atención a víctimas. De acuerdo con un análisis reciente, la impunidad en casos de abuso sexual alcanza el 97%; en feminicidios, llega al 77%. En la justicia ordinaria, el 47.5% de los casos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado permanecen inactivos.
Los obstáculos son sistémicos: falta de personal especializado en las Fiscalías, demoras procesales que pueden extenderse por años, deficiencias en la recopilación de pruebas, revictimización durante declaraciones, y la persistente sospecha social hacia las denunciantes. Además, muchas mujeres no denuncian porque carecen de autonomía económica para acceder a sistemas jurídicos complejos o porque temen represalias del agresor.
La brecha de atención es también territorial y clasista. Mientras Bogotá cuenta con líneas como la Púrpura Distrital y protocolos especializados, en municipios pequeños las mujeres enfrentan policías desentrenados, comisarios sin perspectiva de género y una cultura de silencio que coarta las denuncias.
Voces de resistencia
En este panorama de crisis, existen organizaciones feministas que mantienen viva la lucha. Adriana Benjumea, abogada y directora de la Corporación Humanas, recuerda cómo fue necesaria la insistencia de colectivas feministas para que la violencia sexual fuera reconocida en los acuerdos de paz de La Habana, rechazando las presiones de actores que preferían silenciar estos crímenes.
La Ruta Pacífica de las Mujeres, nacida en 1996 como una acción de «profunda rebeldía y sentido por la vida», ha transitado territorios devastados por la guerra poniendo en el centro los cuerpos de las mujeres como espacios violentados. Organizaciones como Vamos Mujer y Colectiva Justicia Mujer han contribuido a la judicialización estratégica de casos emblemáticos y a la formación de nuevas generaciones de defensoras de derechos.
Hacia una consciencia colectiva
Restituir la verdad de lo que viven las mujeres, desmentir la narrativa que minimiza estas experiencias como «problemas personales» o «dramas familiares”, es un acto de justicia. Estas violencias son políticas; son expresiones del patriarcado que organiza la desigualdad de género como orden natural.
El 25 de noviembre mas que una fecha de conmemoración melancólica, debe ser un punto de inflexión hacia políticas públicas urgentes: capacitación con perspectiva de género en fiscalías y juzgados, creación de juzgados especializados en violencia de género, garantía de autonomía económica mediante acceso a empleo digno y educación, fortalecimiento de centros de atención a víctimas y regulación eficaz de violencia digital en redes sociales.
Lee también Convéncete: tu creas tu propia realidad
Pero también debe ser un llamado a reconocer cómo el patriarcado ha moldeado nuestras relaciones, nuestro lenguaje, nuestras expectativas sobre género. Es invitar a hombres comprometidos a interrogar sus propios patrones de control; es convocar a todas las personas a intervenir cuando presencien situaciones de violencia; es construir espacios comunitarios donde las mujeres puedan sanarse colectivamente sin culpa ni vergüenza.
Las hermanas Mirabal murieron para que aprendiéramos que la vida sin violencia es un derecho fundamental que tenemos que defender. Un derecho que sigue esperando ser conquistado en Colombia.